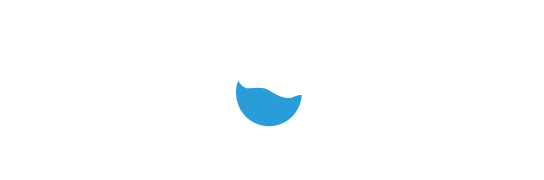La relación entre religión y paz no siempre es armoniosa. Aunque sea incómodo admitirlo para quienes formamos parte de una tradición religiosa, la historia humana está profundamente marcada por conflictos que, si bien no siempre han sido consecuencia directa de las religiones, han contado con su inacción o su silencio. Es más, algunos de estos conflictos han sido promovidos por individuos religiosos que han manipulado el discurso espiritual para justificar actos de violencia hacia otros.
En la década de 1990, el académico de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, presentó su influyente tesis “El choque de civilizaciones”. Según Huntington, los conflictos futuros en Occidente estarían determinados por las identidades culturales y religiosas, destacándose especialmente el avance del islam como factor clave.[1] Aunque esta tesis ha sido ampliamente debatida tanto por defensores como por críticos, revela una realidad que muchas veces las tradiciones religiosas han preferido no abordar: la compleja relación entre religión y violencia. En otras palabras, pone en evidencia cómo las religiones, a pesar de sus principios éticos y morales profundamente arraigados, pueden convertirse en vehículos de violencia.
Una de las observaciones clave que guían este trabajo radica en el análisis de las sagradas escrituras de las tradiciones monoteístas—judaísmo, cristianismo e islam—que contienen tanto pasajes violentos como no violentos. Aunque el mensaje esencial de estas religiones promueve la paz y el amor al prójimo, sus textos también incluyen historias, frases, enseñanzas que no pocas veces se presentan como violentas, especialmente para el lector o lectora actual. En algunos casos, incluso, historias con contenido violento han sido interpretadas tradicionalmente como ejemplos de valentía o de milagros, ocultando así la violencia inherente en ellas. Tal es el caso, por ejemplo, de la historia narrada en la Biblia de David y Goliat, donde la historia gira en torno a cómo un pastor, David, siendo joven y pequeño, vence a Goliat, un gigante filisteo, en una batalla entre los israelitas y los filisteos. En este caso, la interpretación tradicional ha enfatizado la valentía y fe de David, silenciando, de este modo, el componente violento que hay en el relato en sí mismo.
El verdadero problema, entonces, no radica en lo que está escrito en las sagradas escrituras, sino en cómo estos textos han sido interpretados y utilizados a lo largo de la historia. Con frecuencia, estas interpretaciones han justificado actos en contra de grupos minoritarios, ya sea por razones de género, nacionalidad, raza u otras diferencias, desviándose de los ideales éticos que estas religiones profesan.
Según el académico estadounidense Albert Randall en su texto llamado “Holy Scriptures as Justification for War” (2007) existen dos problemas que ayudan a justificar el uso de las sagradas escrituras en forma violenta y, si se quiere, pueden alimentar las lecturas fundamentalistas de los textos sagrados. Randall distingue como el primero, el uso de la inerrancia y, como condición de esta, el literalismo. Veamos en qué consisten ambos términos.
Según plantea Randall en su análisis de la inerrancia textual, este concepto se relaciona con la creencia de que los textos sagrados son perfectos y, por ende, están libres de error. Sin embargo, Randall argumenta que esta idea es una ficción, ya que todas las traducciones de la Biblia, basadas en el hebreo y el griego, se enfrentan a problemas textuales evidentes. Los propios aparatos críticos de los textos demuestran que no existe un manuscrito completamente inerrante.[2]
Ahora bien, si entendemos la inerrancia en un contexto más amplio, particularmente desde la perspectiva del cristianismo—y en especial del cristianismo católico—, esta no niega la existencia de errores en el texto bíblico. Más bien, pone énfasis en la interpretación y resalta la importancia de la Biblia como un texto sagrado que contiene la revelación divina. Según Dei Verbum[3], todo lo que aparece en las Escrituras está orientado hacia nuestra salvación. En este sentido, la inerrancia no implica desconocer los aspectos humanos y culturales de los textos bíblicos, sino comprenderlos como elementos sagrados dentro de una comunidad creyente.
No obstante, retomando el planteamiento de Randall, es posible coincidir con su observación de que la defensa estricta de la inerrancia textual puede propiciar el surgimiento de movimientos fundamentalistas dentro de las religiones. Esto es particularmente cierto en aquellas tradiciones que poseen textos que han sido revelados hace siglos y que, por lo tanto, necesitan ser interpretados para mantener su relevancia y comprensión saludable en contextos contemporáneos.
Para Randall, el segundo tipo de inerrancia es el literalismo, que sostiene que, independientemente de las diferencias entre varias traducciones, el contenido de la Biblia está libre de errores. Esto incluye errores fácticos, teológicos, históricos, geográficos o científicos. Según Randall, el método histórico-crítico, que surgió durante el Renacimiento, ha sido fundamental para el desarrollo del pensamiento científico moderno y movimientos como la Revolución Americana. Este método aplica conocimientos de diversas disciplinas, como la historia, la arqueología, la antropología cultural, la literatura y el análisis textual. Incluye el estudio de las fuentes, la comprensión de los escritos en sus respectivos contextos históricos, y los arreglos editoriales realizados en los textos sagrados. Estos análisis abarcan aspectos lingüísticos, geográficos, científicos e inductivo-empíricos que permiten un estudio riguroso de las Escrituras. En este sentido, los métodos histórico-críticos prueban la racionalidad y revelan los hechos que ponen en duda la posibilidad de una inerrancia literalista en los textos bíblicos, desmontando así las afirmaciones absolutas de este segundo tipo de inerrancia.[4]
Reconociendo los riesgos asociados a los contenidos violentos presentes en las sagradas escrituras, proponemos que una forma efectiva de promover prácticas saludables en la interpretación de estos textos es a través de la lectura comunitaria. Esta práctica permite que los miembros de una comunidad se enfrenten juntos a las escrituras, que fueron escritas hace siglos en contextos específicos, pero que deben ser leídas a la luz de los desafíos y realidades actuales. La lectura comunitaria fomenta una interacción auténtica con los textos, ya que cada participante aporta perspectivas únicas que enriquecen la comprensión colectiva.
En este contexto, una herramienta particularmente valiosa es el método llamado Razonamiento de la Escritura (Scriptural Reasoning), una forma de hacer diálogo interreligioso que surgió a inicios de la década de los 90 entre académicos de la Universidad de Cambridge pertenecientes al judaísmo y al cristianismo[5]. Este enfoque metodológico promueve la lectura y reflexión conjunta de los textos sagrados pertenecientes a diferentes tradiciones religiosas, abordándolos como narraciones o artefactos portadores de significado profundo para sus respectivas comunidades. La práctica de Razonamiento de la Escritura invita al diálogo en torno a las Escrituras y busca construir puentes entre comunidades diversas.
Retomando la observación de Albert Randall sobre los dos tipos de violencia presentes en las escrituras—una violencia interna que refuerza la pureza dentro de la comunidad y una violencia externa que justifica la Guerra Santa—, este método ha demostrado ser una herramienta eficaz para prevenir la violencia en contextos de conflicto. Por ejemplo, un estudio realizado en colegios de Tierra Santa involucró a jóvenes de las principales religiones de la región: judaísmo, cristianismo e islam.[6] A través de la experiencia compartida de leer y reflexionar sobre los textos sagrados de cada religión, los participantes no solo abordaron temas significativos a la luz de las Escrituras, sino que también aprendieron a valorar las creencias y perspectivas de los demás. Este ejercicio promovió el diálogo, el entendimiento mutuo y una mejor convivencia en el ámbito educativo.
Razonamiento de la Escritura, como método, no solo fomenta el diálogo interreligioso, sino que también previene las lecturas fundamentalistas de los textos sagrados. Al hacerlo, ofrece una estrategia eficaz para contrarrestar el fundamentalismo tanto dentro como fuera de las comunidades religiosas. Uno de sus fundadores, Peter Ochs, subraya la importancia de este enfoque al afirmar:
“Los líderes políticos han fallado durante generaciones en abordar el papel de la religión no solo como fuente de problemas, sino también como un recurso para resolverlos. Desde la Segunda Guerra Mundial, los tratados de paz e iniciativas diplomáticas que se refieren a las relaciones entre musulmanes, cristianos y judíos han eludido consistentemente los discursos religiosos que son centrales para la autocomprensión de estos pueblos.”[7]
En un tiempo en el que resulta cada vez más urgente promover la paz entre los pueblos, se hace imprescindible buscar nuevas formas de encuentro, conocimiento mutuo y diálogo sobre nuestras creencias religiosas más profundas. La práctica de una lectura comunitaria—e idealmente interreligiosa—de los textos sagrados ofrece una oportunidad única para que personas de diferentes tradiciones y contextos compartan un espacio de reflexión conjunta. Este ejercicio no solo permite a las personas conocerse, sino que también ayuda a derribar prejuicios al revelar las riquezas y complejidades de cada tradición religiosa.
Al fomentar una interacción respetuosa y auténtica con los textos sagrados, la lectura comunitaria promueve una comprensión más matizada y abierta, que va más allá de las interpretaciones rígidas o fundamentalistas. Este enfoque previene el uso de las Escrituras como herramientas para justificar divisiones o conflictos y, en cambio, las transforma en puentes para el diálogo, la empatía y el entendimiento.
De este modo, la lectura comunitaria e interreligiosa no solo enriquece la experiencia de diálogo, sino que también se convierte en un medio poderoso para construir paz y promover el bien común en los contextos en los que se practica. En una sociedad que a menudo está marcada por las tensiones y los malentendidos, esta práctica nos invita a redescubrir nuestra humanidad compartida, reconciliando diferencias y sembrando las bases para una convivencia más justa y armoniosa.
* Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Teología,
Centro UC Estudios de la Religión, [email protected]
Notas:
[1] Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster, 1996.
[2] Albert B. Randall. Holy Scriptures as Justifications for War: Fundamentalist Interpretations of the Torah, the New Testament, and the Qur’an. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2007, 43.
[3] Vaticano II, Concilio. “Dei Verbum. Sobre La Divina Revelación.” Concilio Vaticano II. Documentos Completos, 9a.reimpre., 81–94. Bogotá, D.C., Colombia: San Pablo, 2006. Nº 11.
[4] Randall, Holy Scriptures as Justifications for War, 44.
[5] Ochs, Peter. “An Introduction to Scriptural Reasoning: From Practice to Theory,” Journal of Renmin University of China, 26, no. 5 (2012): 16–22. También, Ochs, Peter. Religion without Violence: The Practice and Filosophy of Scriptural Reasoning. Eugene, OR: Cascade Books, 2019. Y la página web dedicada al método: The Rose Castle Foundation, Scriptural Reasoning, http://www.scripturalreasoning.org/.
[6] Para más acerca de esta experiencia, véase: Feldmann Kaye, Miriam. “Scriptural Reasoning with Israelis and Palestinians.” Visitado 11 de diciembre de 2024. https://jsr.shanti.virginia.edu/back-issues/volume-11-no-1-august-2012/scriptural-reasoning-with-israelis-and-palestinians/.
[7] Geddes, Jennifer L. “Peacemaking among the Abrahamic Faiths: An Interview with Peter Ochs (Interview).” The Hedgehog Review 6, no. 1 (2004): 90.