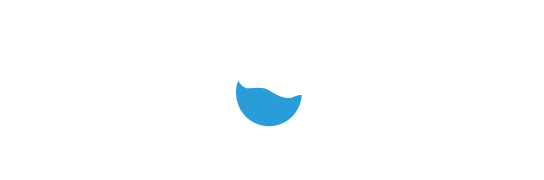La herencia del trauma a través de los genes
Mulligan et al. Epigenetic signatures of intergenerational exposure to violence in three generations of Syrian refugees, Scientific Reports, febrero 2025.
En 1982, el gobierno sirio llevó a cabo un brutal asedio en la ciudad de Hama que se saldó con decenas de miles de muertos. Más allá de sus consecuencias históricas y políticas, la violencia dejó una huella invisible pero imborrable en los genes de las familias sirias. Un estudio revolucionario ha demostrado que el trauma sufrido por mujeres embarazadas durante el asedio dejó marcas genéticas incluso en sus nietos, apoyando la teoría de que el estrés y la violencia pueden tener efectos biológicos a largo plazo. Esta investigación exploró cómo el trauma puede transmitirse entre generaciones a través de la epigenética, un proceso por el cual marcadores químicos modifican la expresión de los genes en respuesta al estrés. Aunque estudios con animales ya habían demostrado esta herencia epigenética, confirmarlo en humanos resultaba mucho más complicado. Para investigarlo, los científicos estudiaron tres generaciones de refugiados sirios, comparando familias que sobrevivieron a la masacre de Hama, afectadas por la guerra civil reciente, con un grupo de control que emigró a Jordania antes de 1980. Recogieron muestras de ADN de 138 individuos de 48 familias, centrándose especialmente en madres y abuelas que estuvieron embarazadas durante los episodios violentos y sus descendientes. Los resultados mostraron 14 áreas específicas en el genoma de los nietos de supervivientes de Hama que presentaban modificaciones inducidas por el estrés. Además, identificaron 21 sitios epigenéticos alterados en quienes experimentaron la violencia directamente. Otro hallazgo importante fue que las personas expuestas a violencia en el vientre materno mostraban signos de envejecimiento biológico acelerado, lo que podría aumentar su vulnerabilidad a enfermedades relacionadas con la edad. Aunque aún se desconocen los efectos a largo plazo de estas modificaciones, investigaciones anteriores -como un estudio sobre supervivientes de la hambruna holandesa- vinculan los cambios epigenéticos por estrés con enfermedades como la diabetes y la obesidad. Más allá de los aspectos científicos, el estudio pone de relieve la resiliencia de estas familias. A pesar del tremendo sufrimiento vivido, han conseguido construir vidas con sentido. Estos hallazgos probablemente sean relevantes más allá de las zonas de guerra, ayudando a comprender cómo otras formas de violencia, como la doméstica o la ejercida con armas de fuego, pueden dejar secuelas biológicas duraderas.
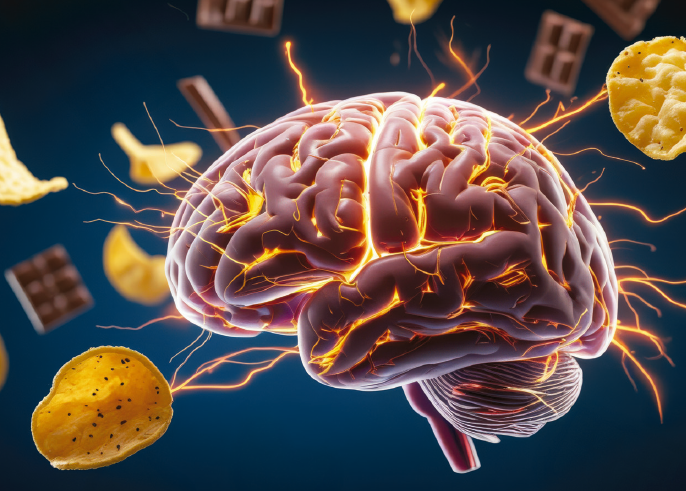
La obesidad: ¿una enfermedad del cerebro?
Kullmann et al. A short-term, high-caloric diet has prolonged effects on brain insulin action in men. Nature Metabolism, febrero 2025.
La obesidad es una enfermedad en aumento asociada a dolencias graves como diabetes, problemas cardíacos y cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha declarado epidemia, afectando a más de mil millones de personas en el mundo. Se diagnostica cuando el índice de masa corporal (IMC) es igual o superior a 30, algo que tradicionalmente se ha atribuido a una mala alimentación y falta de actividad física. Sin embargo, los mecanismos biológicos subyacentes son más complejos, especialmente en lo que respecta a cómo el cerebro procesa la insulina. Un estudio reciente ha demostrado que incluso el consumo durante poco tiempo de alimentos ultraprocesados, como tabletas de chocolate y patatas fritas, puede alterar significativamente el funcionamiento del cerebro en personas sanas, pudiendo desencadenar obesidad y diabetes tipo 2. Normalmente, la insulina ayuda a regular el apetito, pero en personas con obesidad pierde esta capacidad, lo que lleva a una resistencia a la insulina. La investigación reveló que tras solo cinco días consumiendo una dieta muy calórica, la sensibilidad del cerebro a la insulina en personas sanas disminuyó hasta niveles similares a los observados en personas con obesidad. Este efecto persistió incluso después de una semana siguiendo una dieta equilibrada. El estudio contó con 29 participantes varones con peso normal, divididos en dos grupos. Un grupo consumió 1.500 kcal extra al día en forma de aperitivos procesados durante cinco días, mientras que el grupo de control mantuvo su alimentación habitual. Las resonancias magnéticas mostraron un aumento de grasa en el hígado y una notable reducción en la sensibilidad cerebral a la insulina en el grupo que siguió la dieta hipercalórica, efectos que se mantuvieron al volver a sus hábitos normales. Los científicos destacan que la respuesta del cerebro a la insulina se adapta rápidamente a cambios en la dieta, incluso antes de que se produzca aumento de peso, lo que subraya la necesidad de investigar más los factores neurológicos en la obesidad.